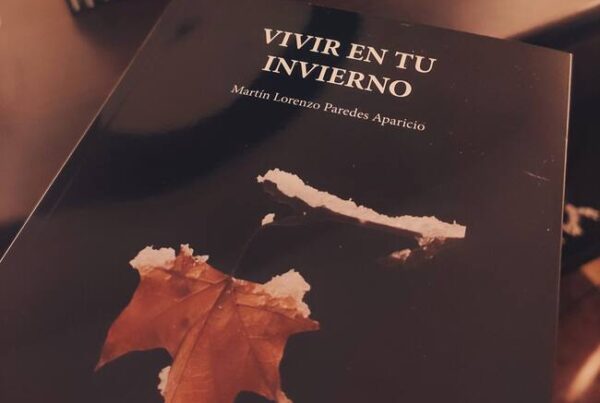Hace tiempo que no soy capaz de aguantar un partido completo de fútbol. Por eso apago el televisor que emitía el Brasil-Suiza de este mundial; es decir, genialidad contra rampante, programada y correcta mediocridad — no tengo ni que decir hacia quién se decanta, habitualmente, tal confrontación en los tiempos que corren—.
Sentado al ordenador disfruto a través de los auriculares de la Sinfonía Fantástica de Berlioz, versión de “Lenny” Bernstein, adjudico un título efímero al artículo —al final lo cambiaré—, y comienzo a escribir.
Acabo de releer estos días —no sé cuántas veces lo he hecho en los últimos años— un libro delicioso y evocador: Veranos de Jabalcuz. Lo escribió, a principios de este siglo, un antiguo y recordado compañero de Maristas: Jose Carlos Vargas-Machuca Caballero. Es cardiólogo y ha desarrollado la mayor parte de su vida profesional en Jerez, donde está plenamente afincado. Su obra es un relato, primorosamente ingenuo, pero certero, lúcido y apasionado. El autor posee un notable hálito narrativo, y entrañable memoria de lo acontecido en aquellos veranos inolvidables de los cincuenta y primeros sesenta, en el más encantador y deleitoso pago de nuestros alrededores: el balneario de Jabalcuz, las casas de Jerez, y los jardines proyectados por Cecilio Rodríguez Cuevas, el mismo artista botánico que diseñara la rosaleda del Retiro madrileño; el gran jardín que circundaba el Palacio del Buen Retiro, construido, a instancias del Conde Duque de Olivares para amenizar la vida de Felipe IV, y, más que nada, alejarlo de los asuntos de gobierno.
Ha sido, una vez más, una encendida, gratificante y cordial lectura que he debido acompañar con instantes pletóricos de ojos entornados, meditación, agradecida y nostálgica, fantasía desatada, y baile de recuerdos danzando impetuosos en la memoria, para evocar, con verdadero placer, las preciadas y añejas estampas que nunca se borraron, y hacen florecer renacidas rosas de fuego al rememorarlas. Mirada interior reveladora y diáfana que hace vivir. Lo decía Jung, el gran psicoanalista suizo: “Tu visión se hará más clara solamente cuando mires dentro de tu corazón. Aquél que mira afuera, sueña. Quien mira en su interior, despierta”.
Veranos apacibles de una clase media jaenera que ocupaba las viviendas del balneario, o la hilera de casas “de Jerez,” para compartir, en familia, una temporada de descanso y asueto, de botijo de aguas gélidas, pipirrana servida jugosa en lebrillo de loza granadina, baño bajo la bóveda en la alberca de agua caliente de las termas, “ biscúter El Alcázar”, tarde de fiesta agosteña, de siestas destempladas por algún ronco instrumento de viento, y veladas de pijama de rayas, con pañuelo asomando por el bolsillo, en las noches de frescor veraniego… Veranos compartidos, como buenos y entrañables vecinos, en tiempos no tan oscuros como ahora nos quieren pintar. Cuando cualquier cosa hacía feliz a su poseedor y las gentes poseían unos valores nítidos que reglaban su conducta cotidiana. Veranos que unían con lazos indelebles a aquellas familias que disfrutaban de un estío sencillo y apacible.
Las casas se llenaban de utensilios variados, todos ellos prácticos, para pasar unos meses. Desde luego su interior no era el “Studiolo” de Francisco I de Médicis, pero nada sobraba en tan rústicas dependencias. Estaba todo lo preciso para hacer práctica la ocupación de aquellos hogares temporales que olían a humedad al ser descubiertos de nuevo, tras largas tinieblas invernales. Por eso no faltaba el matamoscas, el flit para los mosquitos —flix pronunciaba el jaenero—, el ventilador, de aspas de aluminio y reja de alambre, para una cálida e insólita noche de bochorno jabalcuzquiano, el viejo y pesado aparato de radio, o la pequeña nevera de hielo que mantenía los productos —traídos desde Jaén, por Pedro, en su renqueante y vocinglero “motocarro”— que vendía María en el enjundioso colmado, que ostentaba, pintado en su fachada, el rimbombante nombre de abacería, término procedente del dialecto árabe andalusí que significa: poseedora de víveres. No faltaban, desde luego, en tan entrañable establecimiento.
El autor, que moró con su familia tantos y tantos veranos en pago tan preciado, muestra, en las páginas de su donosa obra, la vida veraniega de aquellas gentes. Y lo hace con primoroso candor, con amor derramado a raudales, con exactitud milimétrica, con blanda y cariñosa mirada hacia personas y cosas, lo que nos enseña a conocer mejor su alma de hombre de bien. Nadie habla de lo que no posee. Por eso es un homenaje de su noble y bizarro corazón a un mundo hoy perdido, pero que late con fuerza en las páginas de tan hermoso libro. Da cuenta de su universo juvenil en pandilla, sus aventuras por perdidos parajes, sus amistades inquebrantables, sus juegos y entretenimientos, sus sueños mejores. Es un cuadro costumbrista inapreciable de pequeñas virtudes y defectos de unas gentes que vivían en tiempos, duros pero esperanzados, repletos de calor humano, de singulares escaseces materiales, pero llenos de sentido, en contraste con la vacuidad presente de derroches y soledad acompañada. Tan solo buscaban huir, como prófugos de un penal, del calor africano de la ciudad para sumergirse, al pie del coloso, en un ambiente fresco y húmedo poblado de aromas que sobrevolaban desde intrincados jardines y matorrales salvajes.
Un verano apacible oyendo sonidos del agua rumoreando entre las rocas, o cantos melodiosos de lujuriosas oropéndolas, mirlos de negra librea y elegante pico gualda, tórtolas, carboneros, “colorines”, herrerillos, o abejarucos arco iris. Jornadas intensas de baños en la vieja y rudimentaria piscina del parque, de reuniones vecinales, en corro nocturno, de silla de anea y luna de plata, de verbenas de la Asunción —baile, banderolas multicolores de papel de seda, risas, requiebros, cohetes, churrero contratado y ponche alucinógeno—, de misas dominicales en la vieja ermita, con las mujeres abarrotando el pequeño recinto y los hombres sentados en los bancos al otro lado de la carretera, deseando que terminara el oficio para salir de estampida, volando como Ícaro sin temor al sol, en busca del refrescante botellín y las sabrosas aceitunas o alcaparras, de colas en el colmado de Pedro y María para adquirir el pan diario, el fragante bacalao sobrevolado de dípteros zumbones, las patatas, verdura y fruta de los pagos jaeneros, las “sardinas arengas”, o las pequeñas golosinas que hacían las delicias de aquellos niños de pantalón cortísimo y ajustado, o las niñas de recio carácter, trenzas de carbón y ojos de pozo, para compartirlas, allá por los Pinos Altos, o camino de la señorial casería de las Palmeras, en busca de “Roberto el diablo”, el joven madrileño que sufría destierro veraniego en tal paraje, por su invernal vida licenciosa en la capital del reino, para que les instruyera en diversas artes guerreras, y exploradoras, poniéndose a sus órdenes como si fueran legionarios de César en busca de las huestes de Orgétorix, el jefe de los helvecios.
Y qué decir de las excursiones estivales; las escaladas veraniegas, emprendidas, al alba, entre pregones aromáticos de tomillo, romero y salvia, al cerro, mágico y colosal, que el autor relata con el ánimo encogido al recordar la ilusión con que se jadeaba en el ascenso, hasta llegar sin aliento enfilando las formaciones calcáreas y quebradas de la cresta; unas calizas oolíticas jurásicas, horadadas de profundas simas que la carbonatación ha excavado por procesos cársticos, y sobre las que cuesta trabajo conservar el equilibrio en la difícil marcha por esa zona, para ser el primero de la tropa en alcanzar la meta. Y el orgullo de posar las plantas en el punto más alto (1614 m), reclamando la socorrida fotografía subido al pinete que marcaba el vértice geodésico de la cumbre, miradora de infinitos, orgulloso de haberla conquistado el primero, un nuevo verano.
¡Qué hermosa vida relatada! ¡Qué acuciante deseo, nos despierta la lectura, de volver a aquella época tan solo para vivir un día ajeno al tráfago caótico de estos tiempos y reposar el espíritu en la contemplación mística, agradecida, de tal sencillez, serenidad, armonía y belleza! Sentir una vez más la magia del lugar. Renovar, de nuevo, esa profunda atracción que el hombre siente hacia los bosques y el agua libre y cristalina. ¡Beatus ille…!
Nuestro Jabalcuz, el viejo coloso, vigía incansable de nuestros pasos ciudadanos y campestres; seña de identidad de esta tierra inigualable. Todavía piensan muchos jaeneros que es un volcán apagado y así lo transmiten a su prole desde la cuna. Hasta tal punto que, cuando era profesor, me resultaba difícil desencantarlos de tal quimera geológica, para librarlos del error consuetudinario. Porque, muchos días, entraban al aula diciéndome con juvenil sarcasmo:
—Pues dice mi padre, don Ramón, que usted sabrá mucho y podrá decir lo que quiera, pero Jabalcuz es un volcán se ponga usted como se ponga…
Y yo, agotados otros argumentos, sonreía socarrón al contestarles:
—Decidle a vuestro señor padre que me traiga tan solo una roca volcánica cogida en el monte, pues donde hay, o ha existido, un volcán quedan restos de sus actividad geológica
Y les explicaba el origen de las aguas calientes que manaban de la hendidura situada tras el balneario por un sencillo proceso producido por el grado geotérmico terrestre y la posterior subida del agua a lo largo de una gigantesca falla que circula al nivel de la carretera. Ellos quedaban sin respuesta como asimismo el padre de la criatura, que ya no volvía a transmitir a su retoño nuevas proclamas sobre la actividad telúrica de la zona.
Yo no veraneaba en Jabalcuz sino en una casería cercana, a un km del balneario. Tan solo visitaba en ocasiones tal paraje, pero tengo nítidas impresiones de las pandillas juveniles allí formadas y de sus actividades cotidianas, que tan deleitosamente son narradas en este libro preciado que me hace recordar lo ya vivido lo cual significa vivir dos veces. Porque la vida no vivida sería una enfermedad que podría hacerte morir.
Todos los días paso por este punto camino de “los Jaenes” y no quiero expresar lo que siento al ver en qué ha quedado convertido todo el conjunto. Me da miedo contemplarlo. Cuando lo hago tiemblo y reniego de tanta dejadez y falta de cultura urbanística y ambiental. A veces, al volver a casa, giro hacia el balneario, recorro sus jardines, recuerdo impresiones pretéritas, olvido la fealdad del cemento alineado en la carretera, me detengo en las termas, hoy aún inaccesibles, me duelen las ruinas de la antigua ermita y de la abacería de María y Pedro, recuerdo el bar de “Picatoste” y el blanco uniforme del “bañero”. Y maldigo la desidia jaenera que no es capaz de recomponer, al menos, un lugar de tanta belleza e historia como este, que sería joya preciada para cualquier ciudad del planeta que tuviera tal jardín edénico, tal tesoro natural, tal museo geológico, botánico, zoológico y paisajístico en sus alrededores. Y, con el corazón encogido de tristeza, pero rebosante de recuerdos imborrables, tras sobrevolar, desde el tramo de carretera antigua, mi vieja y añorada Casería de Piedra accedo de nuevo a una carretera poblada de senderistas — como ahora los llaman —, hasta el cruce donde se apostan muchas mañanas los ejemplares picoletos para controlar las maniobras de muchos conductores imprudentes de los que tanto abundan en nuestras carreteras comarcales.
¡Hasta qué punto un libro puede desatar en el alma tal tempestad de recuerdos e impresiones! Ustedes deberían leerlo. No se arrepentirían.
Está cerca el solsticio de un verano siempre prometedor en esta tierra de Jaén, que viviremos entre largos baños matutinos o nocturnos, paseos por estos montes que siempre deparan alguna sorpresa, o enjundiosos ratos de lectura en la hora del crepúsculo tras haber dado buena cuenta de una cena temprana y un paseo con los perros por sendas pobladas por los últimos fuegos de la juncia y los primeros brotes del anisado hinojo. Y, al final de la jornada, irse a la cama no sin haber contemplado, tendido un largo rato en la hamaca, extasiado y conmovido, el abigarrado cielo de la madrugada; campos de trigo estelares, con sus gavillas apretadas de estrellas y galaxias lejanas que nos hablan de la infinitud del universo. Y recordar la frase del eximio poeta americano Ralph Waldo Emerson, que siempre deberíamos tener presente: “Si las estrellas aparecieran tan sólo una vez cada mil años ¡Como las adorarían los hombres!”
Las tenemos ahí, creadas por Aquél que las hizo posible teniéndolas en su pensamiento antes de que existiera el Tiempo. Levantemos nuestra mirada al cielo con arrobamiento en las noches del verano. Que nos penetre el sublime aliento del Infinito. Sentiremos el vértigo de la existencia, del amor y la eternidad.