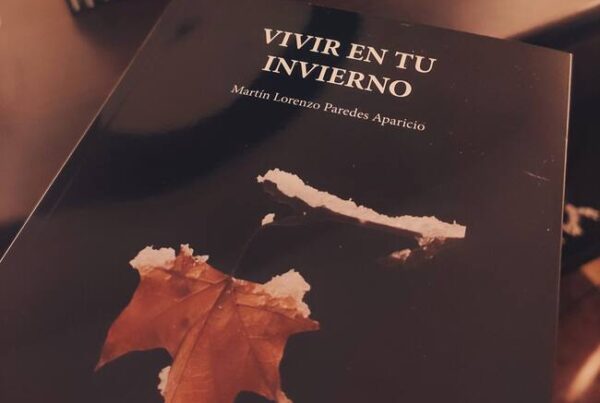Por JAVIER LÓPEZ / Aunque yo tenía entonces 15 años, era consciente de que el Dúo Dinámico no se refería a mí cuando entonaba su canción en el idioma del amor, que es el inglés de los sentimientos. A esa edad asistí como observador en la estación de Béziers a la discusión de un compatriota con un francés, sustentada en el modo de determinar la procedencia de un supuesto motorista fallecido en la frontera entre ambos países. El parisino argumentaba que si del análisis del estomago surgían garbanzos el varón era ibero de todas todas, en tanto que el español desaconsejaba la autopsia. Bastaba, decía, con quitar el casco al siniestrado: si tenía cuernos era gabacho.
Aquella pugna, que aconteció en la ciudad occitana, donde trabajaba en la vendimia, estación término del Interrail de los estudiantes de los setenta, fue la única con tintes xenófobos que contemplaron mis ojos verdes de mirada serena en la década en la que oficié como emigrante fijo discontinuo, lapso en el que hubo más situaciones comprometidas: aún me asusto al recordar a un tipo que metería miedo a los Soprano, con una cuchillada Zara -al bies- en el rostro, que nos ordenó en la estación de Valencia que vigiláramos su maleta. De aquel grupo yo era el único con cromosoma masculino, por decirlo de alguna manera, así que no le quité ojo en cuatro horas.
Cuento esto como preámbulo de las declaraciones del presidente del Gobierno en Mauritania, donde ha equiparado a la inmigración irregular que recala en España con la protagonizada por chicos como yo y, en mucha mayor medida, por progenitores como el mío, emigrante en Suiza, con cuyas divisas dio comida, estudios y veraneo a su ingente prole. Hombre, Pedro, no compares. Para el acceso a Ginebra era preciso contar con contrato en origen y tener un impoluto certificado de penales. El de algunos inmigrantes es menos limpio. Luego está el carácter de cada uno: no veo yo a mi padre dándole una paliza por diversión al abuelo de Heidi.