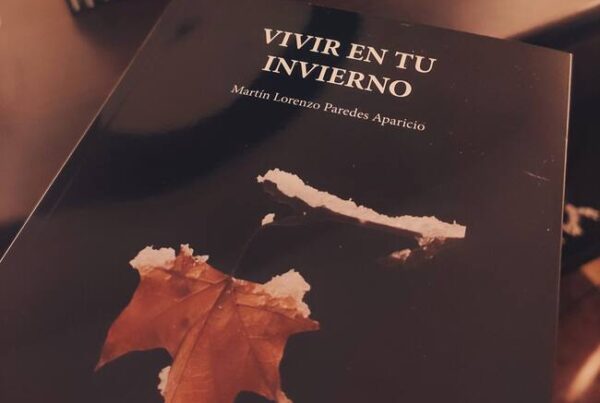Por TERESA VIEDMA /
En 1983 cogí la maleta de cuero que mi abuelo José Jurado había regalado a mi madre en su boda —por supuesto sin ruedas ni otras comodidades al uso—, subí al autobús de la Alsina Graells y me fui a Granada a estudiar la carrera de Derecho. La autovía, que ahora se hace tan rápida, no existía, y el vehículo, en ocasiones no sin cierta dificultad, entraba en los pueblos y se detenía en plazas o estaciones para que unos viajeros subieran y otros bajaran. No todos los de a bordo éramos estudiantes, más de uno iba a otros asuntos y, a menudo, se acompañaba de una jaula con un par de gallinas. Todo es necesario.
Muchos años después (como comienza Cien años de soledad) habría un autobús “directo”, que quería decir sin transbordos, que paraba menos, que no entraba en Campillo de Arenas… Pero yo, pobre criatura inconformista, nunca contenta con nada, solía imaginar que pronto —el mes siguiente, o el curso siguiente, o el año siguiente, o el siguiente al otro—, podría ir en tren a mi destino. Mucho más cómodo, ni que decir tiene, porque uno podía levantarse y pasear por sus vagones, o ir al aseo en caso de extrema necesidad…. Es decir, más rápido, más directo, más entretenido.
Yo, en mi ensoñación adolescente, me veía más moderna, más intrépida —como las protagonistas de las novelas—, bajándome de un tren en vez de hacerlo de un autobús. Como todo el mundo sabe, es en las estaciones de tren donde se conoce a las personas interesantes. ¡Qué cosas!
Mis amigas, y amigos, de la residencia —mixta, ya digo que era una chica moderna para la época—, en su mayoría de Almería, iban y venían en tren de Granada a casa y viceversa (si bien es cierto que, para esa birria de kilómetros, tenían que hacer transbordo tirando de maletas enormes llenas de libros y ropa sucia en las fechas más señaladas).
Y yo soñaba… Soñaba con un tren. Hay que decir que siempre he sido fan de Agatha Christie: normal, por tanto, mi pasión por los trenes.
Treinta y siete años después de acabar la carrera y otro montón de cosas, puedo afirmar que hay autovía Jaén– Granada, ¡menos mal! —nada más finalizar mis estudios lograron acabarla con vistas al 92, que era la fecha límite para todo—. Su estado, actualmente, y dicho sea de paso, deja mucho que desear, y, aunque no hayan pasado cien años, Jaén sigue en soledad. La soledad del náufrago, del gaucho, del viudo o del hombre lobo (todo ello válido para el otro sexo).
No obstante, con mi recién obtenida licenciatura, hice un postgrado en Córdoba, de ésos de gestión de pymes, muy en boga en aquellos años, y entonces sí que iba en tren… Y es cierto que era más cómodo, sobre todo porque nunca se paró, nunca me dejó tirada…, y eso que Córdoba no era ni la sombra de aquello en lo que se convirtió en el 92, con la Expo.
Ese tren iba y venía, puntual y barato. Tenía una máquina de refrescos y aperitivos, servicios sucios ya a primera hora y megafonía anunciando las estaciones más variopintas.
Y mis padres, y mi novio, hoy marido, sabían siempre la hora a la que yo llegaría a la estación. Entonces había certezas; algunas de profunda raigambre.
Hoy, siglo XXI, Anno Domini 2025, pronto 2026, no oso ya pensar en ese idolatrado tren moderno; más bien anhelo el antiguo, ese que no se paraba en pleno descampado a 50 grados. La edad, el paisaje de olivos que me vio nacer y su néctar verde que me alimenta, me han convertido en una mujer pragmática: sé que no veré ni usaré en vida un AVE que salga y regrese a Jaén, o que simplemente pase y se detenga un instante. Dejé de soñar, así de duro. Aunque bien es cierto que, sin pensarlo, sin proponérmelo, sin cerrar los ojos y suspirar, en mi próxima novela — ya mediada— un tren avanza por la provincia de Jaén con especial dignidad y protagonismo.
Ya veis, una nunca cambia del todo. El que nace lechón…