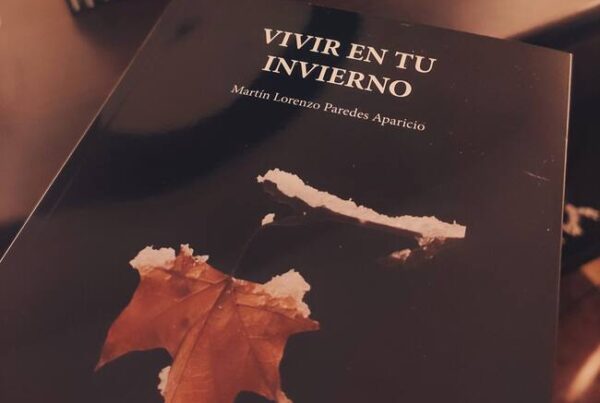Por EDUARDO LÓPEZ ARANDA /
I. La muerte que no logró imponerse
Hay muertes que fracasan. Llegan, cumplen con su oficio biológico, pero no consiguen cerrar nada. No apagan. No sellan. No convencen. La de Alfonso Ussía pertenece a esa estirpe rara de muertes que no triunfan del todo. Se ha llevado al hombre, como siempre acaba haciendo, pero ha dejado intactos —en pie de guerra— la risa, la ironía, la inteligencia sin bozal, el amor obstinado por la libertad y esa vocación casi extinta de escribir sin pedir permiso para pensar.
Su ausencia tiene un matiz de irrealidad. Ussía parecía uno de esos hombres que pertenecen al paisaje mental de un país, como si siempre hubieran estado ahí y debieran seguir estándolo. Durante décadas fue una voz diaria, un reflejo incómodo, brillante y necesario. Que ya no esté produce una extraña forma de orfandad: no tanto por lo que fue, sino por lo que sigue siendo.
Para los legionarios, la muerte es nuestra novia. Pero hay novias mal educadas, impuntuales, inoportunas. La de Ussía entró sin llamar, interrumpiendo la tertulia cuando aún quedaban ironías por afilar, amigos por abrazar y verdades por decir.
Y, aun así, no ha vencido del todo.
II. Un saludo, un nombre y una complicidad silenciosa
Yo apenas tuve con él un encuentro personal. Un saludo. Breve. Respetuoso. De esos instantes que parecen menores y que, con los años, adquieren el peso exacto de lo irrepetible. Fue en el Casino de Madrid. Le hablé de nuestra amistad común con un general de la Guardia Civil. Bastó ese nombre. No hizo falta nada más. En Ussía, una referencia bastaba para situar a un hombre en el mapa moral. Le interesaba el código, no el currículum.
Nunca fuimos amigos bilateralmente, aunque yo sí me consideraba su amigo de forma unilateral y en la distancia física y, como se ha demostrado, insalvable, pero compartimos algo que, en su mundo simbólico, no era un título menor: el orgullo de ser Legionarios de Honor. Para él no era una condecoración social. Era una adhesión íntima. La Legión no como estética, sino como ética: disciplina interior, lealtad sin retórica, intemperie moral, resistencia sin alarde.
En eso nos reconocimos. Y eso basta.
III. Linaje, lenguaje y herencia de pólvora
Nada esencial en Ussía fue casual. Era nieto de Pedro Muñoz-Seca, el gran arquitecto del astracán, el dramaturgo que convirtió el disparate en arte superior, asesinado en Paracuellos en 1936 por quienes no perdonaban la risa libre y que no pudieron quitarle, como él dijo en el postrer momento “el miedo que tenía”. De ese abuelo no heredó solo un apellido ilustre: heredó una concepción del mundo donde la palabra es un arma cargada de inteligencia.
En su casa la risa no era evasión: era combate. Y Ussía aprendió muy pronto que el humor podía ser estilete, latigazo, espejo deformante y sentencia sin toga. Dominaba el idioma con naturalidad aristocrática. Sabía cuándo una ironía debía ser leve y cuándo debía hundir el colmillo. Sabía que una frase bien medida puede desarmar a un ministro, a un dogma o a una época.
No gritaba. No impostaba. Escribía con precisión quirúrgica. Y por eso dolía.
IV. El columnista de una época moral
Durante décadas fue un columnista de referencia. No de trinchera, sino de conciencia. No se le leía solo para conocer la noticia, sino para orientarse en su sentido oculto. En un tiempo de corrección política, de eufemismos obligatorios, de cobardías envueltas en virtud, Ussía escribía sin pedir perdón.
Combatió el nacionalismo excluyente, el populismo sentimental, la corrupción del lenguaje, la infantilización de la política, la mentira moral disfrazada de progreso. Denunció la conversión del ciudadano en menor de edad, la sacralización de las consignas, la persecución social de la disidencia, las corrupciones y chanchulleos políticos…
Pero también escribió —con la misma maestría— sobre toros, caza, campo, tabernas, noches madrileñas, personajes extravagantes, viejas estirpes venidas a menos, amistades invencibles. Supo ser político sin caer en el panfleto y costumbrista sin deslizarse en lo frívolo. Esa es una de sus grandezas: su obra envejece bien porque su mirada nunca fue estrecha.
V. El escritor más allá del artículo
Su obra no se agota en el periodismo. Fue novelista, memorialista, ensayista. En sus libros hay un Ussía más lento, más reflexivo, pero igual de incisivo. En ellos aparecen con claridad sus temas esenciales: España como problema moral, la libertad como deber cotidiano, la amistad como patria íntima, el humor como forma superior de inteligencia.
En sus memorias no hay complacencia. Hay ternura, sí, pero también autocrítica, burla de sí mismo, lealtad a los amigos y desprecio por la impostura. Su concepción de la memoria nunca fue melancólica: era una forma de resistencia. Recordar era una manera de no dejarse falsificar.
Sus ensayos políticos adquieren hoy, además, un valor documental: son el retrato de una larga batalla contra la domesticación del pensamiento.
VI. El contertulio: la autoridad sin gritos
En radio y televisión fue algo que hoy parece imposible: un contertulio que pensaba antes de hablar, pero a la velocidad de crucero de una inteligencia superior, como sus orejas de soplillo, de las que se reía continuamente. No gritaba. No manoteaba. No necesitaba imponerse por volumen. Cuando hablaba, el ruido descendía solo.
Podía desmontar una falacia en tres frases. Ridiculizar una impostura con media sonrisa. Incluso, a veces, conceder una salida digna al adversario, si consideraba que aún quedaba en él resto de honestidad. Tenía una cualidad cada vez más rara: ganaba sin humillar, salvo cuando la humillación era una forma de higiene moral.
Ese equilibrio entre firmeza y elegancia era una de las claves de su magnetismo. Ussía demostraba que se puede ser implacable sin ser grosero. Y eso lo hacía más temible.
VII. España como herida consciente
Su relación con España no fue ideológica, sino existencial. España no fue para él un eslogan que se agita ni una consigna que se repite: fue una herida. Una herida que dolía, pero que obligaba a hablar. Por eso nunca cayó en el patriotismo hueco ni en el cinismo cobarde.
Detestaba la impostura patriótica de salón. Pero despreciaba aún más la renuncia resignada. Su amor por España estaba hecho de una combinación hoy escasa: tradición sin caspa, libertad sin complejos, memoria sin odio, crítica sin traición.
Por eso fue incómodo para casi todos los bandos. Y por eso fue tan necesario.
VIII. La Legión y el código del honor
Ser legionario de honor no era para Ussía un gesto decorativo. Era una adhesión íntima a una ética de la lealtad, del sacrificio silencioso, del valor sin propaganda. Admiraba a la Legión no por su estética, sino por su código: nadie abandona a nadie, nadie se esconde tras el grupo, nadie se justifica con el miedo.
Ese mismo código atravesaba su manera de vivir, de escribir, de combatir en el espacio público. Ussía no se refugiaba en la masa. Daba la cara. Pagaba el precio. Aceptaba la soledad cuando era necesario.
IX. La amistad como forma superior de patriotismo
Y por encima de todo estaba la amistad. Ussía fue un hombre de afectos largos, de trincheras compartidas, de sobremesas interminables donde se discutía con la misma pasión con la que se reía. De lealtades sin letra pequeña. De silencios respetuosos y de fidelidades que no exigían contratos.
La amistad era para él una forma superior de patriotismo: la patria íntima donde aún se puede confiar sin institucionalizar el afecto. Quizá por eso su muerte no duele solo como la pérdida de un gran escritor, sino como la pérdida de uno de esos hombres que sostienen la conversación de un país, aunque no aparezcan en los organigramas.
Con él se va un nudo de vínculos, de recuerdos cruzados, de complicidades calladas.
X. La novia impertinente
Repito con él —con su acierto profundo— que la muerte es nuestra novia. Pero hay novias mal educadas. La suya ha llegado sin preguntar, sin respetar el ritmo de la tertulia, sin entender a quién interrumpía. Llegó creyéndose vencedora.
Pero se equivocó de botín.
Ha robado el cuerpo. Se llevó la presencia física. Pero dejó intacta la palabra, la risa, la influencia, la memoria. Y ahora, paradójicamente, su voz suena más alta. Porque ahora se le leerá con conciencia de despedida. Con gratitud afilada. Con ese temblor limpio que solo da lo irrecuperable.
Ussía seguirá vivo mientras haya alguien que se atreva a escribir sin pedir perdón por pensar. Mientras quede un lector que necesite respirar fuera del rebaño. Mientras en una sobremesa alguien cite una de sus frases antes de brindar.
Los hombres mueren. La palabra verdadera no.
XI. Contra el poder, incluso cuando el poder son los suyos
Ussía no fue nunca un escritor cómodo, ni siquiera para los que compartían con él principios generales, afectos históricos o afinidades ideológicas. Esa fue, precisamente, una de sus mayores virtudes. Jamás aceptó convertirse en fachada intelectual de ningún bando, ni en coartada literaria de ningún poder. Cuando había que aplaudir, aplaudía. Cuando había que señalar, señalaba. Aunque doliera cerca.
Combatió al adversario, sí, pero también al amigo cuando el amigo se desviaba. Detestaba esa forma de corrupción que consiste en callar por lealtad mal entendida. En su escala moral, la verdad estaba por encima del grupo, y la amistad auténtica no se rompía por la discrepancia, sino por la cobardía.
Pagó precios por ello. Soportó silencios, distancias, incomodidades. Pero nunca se quejó. Sabía que quien escribe con libertad firma también su cuota de soledad. Y la aceptó con esa mezcla suya de orgullo discreto y humor defensivo. Ussía no pedía comprensión: pedía que le dejaran decir.
Por eso fue respetado incluso por muchos de sus adversarios, aunque el grueso de la caterva vomitara culebras al oírlo y tuviera atranques estomacales o deposiciones líquidas, según qué leyeran de él. Porque no era un propagandista, sino un hombre de criterio, algo hoy casi en extinción. En un tiempo de intelectuales orgánicos, él fue un intelectual indócil. En una época de opinadores a sueldo emocional, él siguió opinando a cuenta propia.
Y eso tiene un valor que solo se mide del todo cuando ya no está.
Porque hoy, cuando la autocensura se disfraza de prudencia, cuando la tibieza se presenta como moderación y cuando el miedo se hace pasar por sensatez, la figura de Ussía crece por contraste. Se vuelve incómodamente ejemplar. La suya fue una libertad sin adjetivos, sin manual de instrucciones y sin red de protección.
Puede que por eso su ausencia pese tanto. Porque no solo se ha ido un escritor brillante, sino también un modo de estar en el mundo.
XII. Epílogo a su manera
Y como él no habría tolerado un cierre solemne, ni un llanto impostado, ni una épica hueca, esta despedida solo puede ser suya: insolente, irónica, burlona.
Que se ha ido. No lo han arrastrado.
Y es que Dios, quizá un poco harto de España, necesita un poco de sabiduría jonda, de arte literario y de ironía elevada a su máxima potencia, para reír y no pensar en tanto cabestro sin cencerro, como recorre la piel de toro.
Si alguna vez habló de su muerte, dato que desconozco, no creo que se la tomara muy en serio.
Por eso cierro con este ripio final, sorprendido y escéptico, como quien aún se ríe de la parca:
La muerte vino de prisa,
sin llamar ni preguntar;
creyó que venía a ganar
y tropezó con su risa.
Se llevó solo la piel
pensando que era su trofeo,
y dejó vivo el jaleo
de su palabra más fiel.
Hasta luego, Alfonso.
Gracias por no callarte nunca.
Gracias por demostrarnos que la libertad, cuando es de verdad, también se escribe.
Eduardo López Aranda.