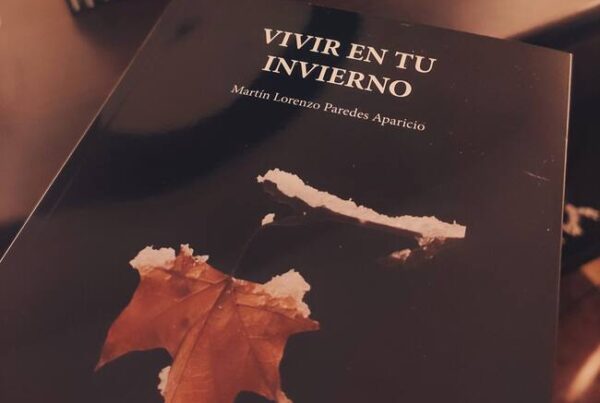Por EDUARDO LÓPEZ ARANDA /
Vengo a hablar de historia sin tirar de libros de historia.
Vengo a hablar de fe sin haber leído ningún manual de teología.
Vengo a hablar de muerte, de la buena, de la que por diversas y altas razones soy novio de ella.
Hay noches en Jaén en las que el aire sabe a incienso y piedra antigua. Noches en que el silencio no pesa: reposa. En que la ciudad entera parece contener el aliento porque algo, desde hace un siglo, se dispone a renacer. Y entonces, en esa quietud que antecede al paso, en ese temblor donde todo parece esperar, surge el nombre que atraviesa el tiempo y la sombra: Buena Muerte.
Decirlo es tocar un misterio. Es abrir una herida luminosa en el pecho de la historia.
Decir “Buena Muerte” es pronunciar una paradoja: la dulzura de la entrega, la paz en la rendición, la certeza de que morir por amor es nacer para siempre.
Y aquí estamos, queridos lectores -creyentes o no creyentes- para hablar de una pasión
a cien años de aquel primer suspiro que encendió la llama.
Un siglo exacto de pasos medidos, de manos encallecidas, de oraciones susurradas bajo un caperuz de seda negra. Cien años en los que la catedral ha escuchado, cada Miércoles Santo, el rumor del alma de esta hermandad que no se apaga.
No celebramos un aniversario, sino una presencia. Estamos para hablar de una evocación que aparece en los ojos de los que esperan. En los hombros que alzan la cruz. En los labios que rezan sin decir palabra. Vengo a hablar de lo que no se cuenta con fechas, sino con latidos. De lo que no se mide en siglos, sino en fe.
Porque la Buena Muerte no nació un día exacto, aunque lo tuviera.
Nació cada vez que un corazón tembló ante el Cristo crucificado. Nació cuando un cofrade sintió que la madera pesaba menos que su esperanza. Nació cuando una madre enseñó a su hijo a mirar la cruz sin miedo. Nació cuando Jaén, desde sus torres y su piedra, aprendió que morir no era perder, sino entregarse.
No hay fundación más verdadera que esa.
No hay acta más sagrada que el llanto que se seca mirando el rostro del Señor de la Catedral.
Por eso, cuando recordamos 1927, cuando evocamos aquel Miércoles Santo en que por primera vez la Hermandad salió con su Cristo desde la que fue, ha sido y será su casa, nuestro primer templo, no celebramos solo un hecho. Celebramos un sí. Un sí pronunciado entre hombres fieles que quisieron poner cara al misterio. Un sí que aún resuena en la Plaza de Santa María y en la Catedral, que se abrirá como un pecho de piedra para sentir la pasión de un pueblo el próximo día veintiuno de febrero, cuando el Deán de la Catedral y Capellán de la Hermandad alce con su voz, su fe inquebrantable y su sabiduría, la doblemente centenaria Cruz de Guía de la Hermandad para llevarnos por la única senda que merece la pena.
Aquel Cristo, tallado en madera y en ternura por Jacinto Higueras -ancestro de mi nieto- fue el principio de un destino. Un cuerpo suspendido en la quietud del perdón, una cabeza inclinada que no cae: se entrega. Y desde entonces, cada vez que el paso avanza, el tiempo se detiene. Porque no hay siglo ni distancia entre Él y nosotros; porque su Buena Muerte es nuestra vida, y su cruz, nuestro camino.
Hermanos del mismo dolor y de la misma promesa. No hay otra definición más cierta de lo que somos. Porque una cofradía no es solo una procesión, ni una imagen, ni un patrimonio de arte. Es un latido compartido, un fuego que no se apaga, un pacto silencioso entre almas que saben que servir es vivir. Y la Hermandad de la Buena Muerte ha sabido guardar ese fuego entre sus manos durante un siglo entero. Ha atravesado guerras, silencios, olvidos y cansancios, pero nunca dejó de arder su llama blanca y negra, su oración vestida de alba túnica y capa, su andar solemne y valiente por las calles de Jaén.
A veces me gusta imaginar —como si el tiempo fuese un círculo— que aquellos primeros hermanos siguen caminando entre nosotros, mezclados entre los nazarenos, ocultos bajo el caperuz. ¿Y por qué no? Ahora, cuando Kletetschka ha postulado la tridimensionalidad del tiempo y nosotros creemos en que los que nos dejan están con nosotros en otra dimensión, intangible pero tan real como la nuestra, ¿por qué no iba a suceder? ¡Es tanta nuestra limitación!
Tal vez uno de ellos saca la procesión a la calle; otro sostiene aún la cruz de guía; otro lleva el cirio que nunca se apaga, otro reza desde la oscuridad del templo cuando el paso parte. Porque en las hermandades, los muertos no se van: se integran en la procesión eterna de la fe.
Y pienso entonces que esta Hermandad tiene un alma que no envejece. Un alma tejida de madera y de luz, de oración y de sudor, de silencio y de campana. Un alma que se levanta cada Miércoles Santo como si fuera la primera vez, y que cada vez que sube el Cristo por la Carrera, repite el milagro de su entrega.
Miradlo, ahí está. El Cristo de la Buena Muerte, suspendido entre el cielo y la tierra, entre el dolor y la esperanza. Su cuerpo es una palabra que no necesita pronunciarse. Sus ojos cerrados ven más que los nuestros. Su herida abierta es una puerta que no se clausura.
Y su sangre —esa que no cae— sigue encendida sobre los hombros de los que lo llevan.
Cada año, cuando la ciudad calla y Él sale, parece que todo lo demás deja de tener importancia. Porque todo se resume en ese instante. Todo Jaén se hace oración, aunque no todos recen.
Hasta el que no cree se detiene. Hasta el que duda siente que algo le sobrecoge. Porque no se puede mirar la Buena Muerte sin estremecerse. No se puede mirar con frialdad esa serenidad de los que saben morir amando.
El Miércoles Santo no es un día: es un lenguaje. El lenguaje del silencio, del paso medido, de la vela que tiembla. Y la Hermandad lo habla desde hace cien años con una elocuencia sin palabras.
Cada túnica blanca es un verso, cada caperuz negro, una pausa, cada paso, un latido. Y en el centro de todo, Cristo. Siempre Él, su figura erguida en la quietud de lo eterno, su Buena Muerte que no termina.
Hay quien dice que las hermandades son tradición. Yo digo que son memoria viva.
Hay quien cree que son costumbre. Yo digo que son plegaria que camina. Hay quien piensa que son pasado. Yo digo que son resurrección que se repite cada año, cuando la cruz vuelve a recorrer nuestras calles y los corazones vuelven a latir al mismo compás de los anderos que eternizan cada vaivén del paso, retablo ambulante.
Por eso me he atrevido a escribir estas líneas, en las vísperas gozosas del centenario, no para recordar un siglo de historia, sino para reconocernos en él. Para sentir que somos parte de algo que nos supera, que comenzó antes de nosotros y que seguirá cuando nos hayamos ido.
Porque las hermandades verdaderas no se fundan con tinta sobre papel, sino con pasión de enamorados.
Y la Buena Muerte es una pasión sostenida sobre Jaén y su Iglesia desde hace cien años.
Hay un instante en que la tarde se detiene. La luz comienza a doblarse sobre los tejados de la ciudad y un murmullo profundo, casi imperceptible, recorre las calles como una respiración antigua. Es entonces cuando las puertas del templo se abren, y el aire cambia, y el corazón de Jaén, entero, se pone de rodillas. Sale el Cristo. Sale la Buena Muerte. Y el mundo se queda quieto ante el rugido de cornetas y tambores de guerra legionarios.
No hay campana que suene que no parezca estremecerse, ni farol que no tiemble ante la magnitud del silencio. Los cirios laten como corazones encendidos, y los ojos del pueblo —los de siempre, los de ahora, los de hace cien años— se levantan para mirar a Aquel que es Señor del tiempo.
Qué lento su caminar; qué infinita su quietud. Cada paso es un temblor del alma; es un verso que se hunde en la piedra.
Y bajo la cruz, los hombros que la sostienen se convierten en altar, en tierra consagrada por el peso del amor.
Hay un rumor que nace entonces: un rumor que dice gracias, aunque nadie lo pronuncie.
Un rumor que viene de lejos, de cuando todo empezó, de aquellos primeros cofrades que soñaron con poner en la calle lo que ya ardía en su pecho. Ellos no sabían que estaban fundando una eternidad. No imaginaban que cien años después seguiríamos hablando de su sí.
Lo dijeron, y bastó. Dijeron sí al dolor que salva, sí al sacrificio que redime,
sí a la cruz que no hiende, sino que eleva.
Y aquel sí sigue pronunciándose cada año, cuando el Cristo sale. Porque cada salida es una repetición del principio del mundo. Cada salida es un nacimiento. El útero catedralicio vuelve, año a año, a parir a un Dios que vuelve a caminar por las calles de Jaén, un Dios que, aun muerto, nos enseña a vivir.
Entonces la ciudad se convierte en un templo al aire libre. Las calles son naves de catedral, los balcones son coros, los niños son monaguillos que aprenden a rezar con los ojos.
Y el aire… el aire huele a fe. A cera, a flor, a madera, a promesa. A Buena Muerte.
Y cuando el paso se detiene y los varales crujen, uno siente que el mundo entero cabe en ese segundo. Que no hay pasado ni futuro, solo ese presente encendido donde todo cobra sentido.
Cristo de la Buena Muerte, tú no andas físicamente: caminas entre nuestras culpas. Tú no sangras: floreces en cada herida. Tú no miras: nos ves desde dentro. Tu cruz, Señor, es el eje del universo. Tu Buena Muerte, la puerta de nuestra esperanza. Tu silencio, la más honda de las palabras.
Cuántas veces hemos buscado sentido en el ruido cuando lo que da sentido es esto:
el rumor de una saeta que se eleva entre lágrimas; el canto del Novio de la Buena Muerte salido de almas que saben mucho de sacrificio y entrega de la de verdad; la cadencia de los pasos que marcan el pulso del alma; el temblor de una vela que se apaga en mitad del viento y vuelve a encenderse; la emoción de quien no sabe rezar pero se descubre llorando.
Eso es la Hermandad. Eso es la Buena Muerte. No una tradición que se repite, sino una fe que se renueva. No una costumbre heredada, sino un llamado que arde. No un desfile de túnicas y música, sino un milagro que se repite cada vez que un corazón se abre al misterio.
Porque esta Hermandad no es solo la que camina fuera, es la que camina dentro.
Dentro de cada hermano que se ciñe el cíngulo con temblor, de cada mujer que viste su mantilla, de cada anciano que ya no puede salir, pero sigue contando los días hasta el Miércoles Santo, de cada joven que se inicia sin saber que está entrando en un río que lo arrastrará toda la vida.
Así ha sido durante un siglo. Cien años de hombres y mujeres anónimos, de manos que bordaron en silencio, de ojos que vigilaron la llama del altar, de pies descalzos, de promesas cumplidas,
de lágrimas ofrecidas en la intimidad. ¡De vidas entregadas hasta el extremo!
Nadie sabe la mayoría de sus nombres, pero Dios los conoce. Y en el cielo, cada cirio encendido tiene su dueño, cada paso tiene su voz, cada oración tiene su rostro.
Por eso, cuando decimos “Hermandad de la Buena Muerte”, decimos más que un nombre: decimos comunión, decimos pueblo unido en lo sagrado, decimos Jaén rezando en sus calles.
Y es que esta Hermandad nació del alma de Jaén, y Jaén la lleva en su alma. No se puede separar una cosa de la otra. Porque esta tierra sabe de silencios hondos, de piedras rezadas, de fe sobria y profunda. Aquí el dolor no se grita: se ofrece. Aquí la belleza no se impone: se entrega.
Aquí la muerte no se teme: se abraza, porque está habitada por la vida.
Así lo entendieron los antiguos, los que levantaron este templo inmenso que es la Catedral, como si hubieran presagiado lo que venía después; los que vieron pasar siglos de promesas y de caídas,
los que supieron que Dios habita en el detalle nimio, en el golpe de mazo, en el hilo que cose una túnica, en el gesto pequeño que nadie ve.
Esa es la teología secreta de la Buena Muerte: una teología que no se estudia, se vive.
Que no se explica, se siente. Que no se impone, se transmite en el roce de las manos, en el paso compartido, en la mirada que dice “hermano”.
Y llega entonces la noche, y con ella, la plenitud. El Cristo avanza bajo las estrellas,
y la Virgen —Madre de las Angustias— lo acompaña con su llanto de seda y de ternura. Ella no grita, no desespera, no huye. Solo está. Absorta en su “fiat” redentor. Sufriendo con amor, amando con dolor, sosteniendo en sus manos la luz que parece apagarse. En Ella, la Hermandad encuentra su espejo. En Ella, el consuelo toma forma.
Porque cada hermano sabe que tras la cruz hay un regazo, y que en las lágrimas de la Virgen cabe el mundo entero.
Señora de las Angustias, cuántas veces te habrán dicho gracias sin palabras, cuántas promesas habrán dormido bajo tu manto, cuántas madres te habrán mirado buscando fuerza,
cuántos hijos habrán aprendido a llorar contigo.
Tu dolor no es derrota, es cuna. Tu llanto no es final, es semilla. Y cada vez que te alzan en tu trono, el cielo parece inclinarse para escucharte.
Así, entre el Cristo que muere y la Madre que sufre, se encierra el secreto más hondo de la fe: que el amor es más fuerte que la muerte, que el sacrificio florece en resurrección,
que toda Buena Muerte es promesa de vida eterna.
Hay momentos en que la palabra se queda corta, y solo el alma habla.
Así me siento ahora, al mirar hacia atrás, al recorrer este siglo de fe sostenida, del que yo he vivido casi su mitad. Porque la Buena Muerte no es solo una cofradía: es una forma de mirar el mundo, de entender la vida, de aceptar el misterio.
No hay vida sin cruz, ni cruz sin amor. Y nosotros —los que heredamos este nombre bendito—
hemos aprendido a reconocer la presencia de Dios no en los truenos, sino en la brisa que pasa entre los varales, en el roce del madero sobre el hombro, en el murmullo del “gracias” que apenas se oye, en la mano del hermano anónimo que aprieta la tuya cuando el Cristo está entrando en la Catedral…
Porque creer no es tener certezas. Creer es sostener la duda con esperanza. Creer es mirar la muerte y no apartar la vista. Creer es entender que el dolor no es enemigo,
sino camino. Que la herida puede ser puerta. Que el silencio puede ser canto.
Cada Miércoles Santo, cuando el Cristo de la Buena Muerte se alza sobre los hombros de sus hijos, ese misterio vuelve a repetirse. Y mientras avanza entre la multitud, mientras las luces tiemblan y las campanas callan, uno siente que en ese instante el cielo se abre un poco,
y algo invisible, pero cierto, nos toca.
No hay otra forma de explicarlo: es presencia. Presencia que arde y consuela, que pesa y libera,
que duele y salva.
Por eso, cuando hablamos de Hermandad, hablamos de comunión de almas, de seres que, aunque distintos, laten al mismo compás. No somos perfectos, ni falta que hace: la perfección está en el intento, en el paso que se da por amor, en la carga que se toma por otro.
Los anderos lo saben bien. Saben que el peso de la cruz no se lleva solo: se comparte. Saben que hay hombros que sangran, pero hay lágrimas que curan. Saben que, cuando la música cesa y solo queda el gemido del esfuerzo, Dios camina con ellos, mezclado en el sudor, oculto entre los varales, sosteniendo desde dentro el peso que parece imposible.
Y ahí está el milagro: la fe no se enseña, se contagia. Que la Hermandad no se impone, se transmite por contacto, por roce, por ejemplo, por mirada. Que la Buena Muerte no se explica, se vive en silencio, se aprende andando, se comprende sirviendo.
Quizá por eso, cuando uno se acerca a esta Hermandad, siente que algo se aquieta por dentro.
Es como si la vida, con todo su ruido, se hiciera lenta, como si el alma recordara su ritmo natural.
Porque aquí todo tiene otro tiempo: el tiempo de la oración, de la espera, de la entrega sin prisa.
Y ese tiempo no es perder: es ganar profundidad. El mismo tiempo con que se aquilata la fe, el que hace que la flor de cera arda despacio, el que convierte el dolor en madurez.
Hay hermanos que ya no pueden salir, que desde sus casas siguen la procesión con los ojos húmedos, que saben cuándo doblará el paso la esquina, cuándo sonará la marcha, cuándo se oirá el “arriba nuestro Cristo” Y aunque no estén en la calle, caminan dentro del cortejo invisible de los fieles que esperan.
Ellos también son Buena Muerte. Ellos, y los que partieron antes, los que ahora miran desde el cielo ese Cristo que también fue su consuelo. Ellos, que un día llevaron el paso,
y hoy caminan ligeros, sin peso, por los atrios de la eternidad. Ellos, que un día lloraron bajo el anonimato del caperuz, y hoy rezan desde la luz.
Porque una Hermandad no termina con los vivos: se prolonga en los que esperan.
Cada cirio encendido la noche del miércoles más santo del año lleva el nombre de uno de ellos,
cada paso dado es un rezo en su memoria.
Y pienso entonces que si esta Hermandad cumple cien años, es porque cada uno de ellos ha dejado su luz encendida en el alma del siguiente. Eso es fe heredada, transmitida por el ejemplo, como quien entrega una antorcha sabiendo que el fuego no es suyo,
pero que sin él la noche sería más oscura.
Por eso, este centenario no es solo recuerdo: es promesa. Promesa de que el fuego seguirá encendido, de que otros hombros tomarán la cruz, de que la Hermandad seguirá caminando cuando nosotros ya seamos recuerdo. Porque lo que nace del amor no muere nunca.
Y eso es lo que significa la Buena Muerte. No es la muerte que acaba, es la muerte que entrega. No es la sombra que borra, es la sombra que cobija. No es la herida que duele, es la herida que salva. No es el silencio vacío, es el silencio lleno de Dios.
En cada gota de cera que cae, en cada flor que tiembla sobre el paso, en cada mirada que se eleva, Dios escribe una historia que no termina.
Y nosotros, somos las páginas vivas de ese libro. Un libro escrito con lágrimas y esperanza, con dolor y belleza, con ardor y fe. Un libro que cumple cien años, leído por el corazón de un pueblo y convertido en incunable de buen hacer cofrade.
Porque el pueblo de Jaén no calla cuando ama. El pueblo de Jaén reza con los ojos abiertos,
con los pies cansados, con las manos tendidas al cielo. El pueblo de Jaén sabe que su fe no se grita: se vive entre el incienso y la piedra, entre la vela y la lágrima, entre el rumor y la cruz.
¡Jaén, ciudad de lomas y de torres, de olivares infinitos y de horizontes de oro! Tú que ves cada año pasar al Cristo de la Buena Muerte como quien ve pasar la eternidad entre los pliegues de la tarde. Tú que te haces templo cuando la procesión avanza, y tus calles se vuelven vía sagrada,
y tu aire se hace oración:
¡Cuántas veces te habrán mirado los ojos del Señor desde la cruz! ¡Cuántas veces habrá caído su sombra sobre tus piedras gastadas! Y cada vez que su paso atraviesa tus calles, tú vuelves a ser Belén y Gólgota, tú vuelves a ser alma y cuerpo de una fe que no se extingue.
Porque no hay ciudad que ame tanto el silencio como Jaén. Silencio que no es ausencia,
sino plenitud. Silencio que sostiene, que acompaña, que da forma al misterio.
Y en ese silencio, la Hermandad se mueve, como una llama en la noche, como un suspiro del alma colectiva.
La Buena Muerte es el corazón que late en medio de esa calma, el centro invisible que sostiene todo lo demás. Cuando Ella sale, la ciudad entera se ordena. Cuando su cruz se levanta, todo lo demás se inclina.
Y entonces, todo se cumple. Las túnicas blancas avanzan y las luces se reflejan en los ojos de los niños. Niños que miran con asombro y con fe, como si en cada paso adivinaran la eternidad.
Ellos no lo saben aún, pero dentro de muchos años, cuando sus manos tiemblen y su voz envejezca, recordarán ese instante: el Cristo avanzando entre el incienso, la Virgen en su navío de plata, el olor a cera, el sonido lejano de una marcha, y sentirán que todo comenzó allí.
Así se transmite la fe, como un perfume que se queda en la piel, como una melodía que no se olvida, como una promesa que uno no recuerda haber hecho, pero que lo acompaña siempre.
Y así ha pasado un siglo. Un siglo de pasos que dejan huellas sobre la piedra. Un siglo de noches en vela, de manos temblorosas encendiendo cirios, de saetas que rompen el pecho,
de silencios que curan.
Y ahora, en este centenario, Jaén se pone en pie para decir “gracias”.
Gracias por la fe heredada. Gracias por la entrega callada. Gracias por la cruz que nos redime.
Gracias por este Cristo que, muriendo, nos enseña a vivir.
Porque su Buena Muerte no fue derrota: fue victoria. Victoria sobre la desesperanza, sobre el miedo, sobre la oscuridad. Victoria de la ternura sobre el abandono, de la fidelidad sobre el tiempo.
Mirad su rostro. No hay en Él gesto de dolor, sino de entrega. No hay en Él sombra de derrota, sino de paz. Esa paz que solo tienen los que aman sin medida.
Y junto a Él, su Madre. La Virgen de las Angustias, la que sostiene al Hijo Descendido, la que guarda la vida entre los brazos de la muerte. Ella, que en su llanto es fortaleza. Ella, que en su dolor es esperanza. Ella, que en su silencio es palabra.
Cuando la Virgen avanza detrás del Cristo, el mundo se vuelve madre también. Los corazones se ablandan, los ojos se humedecen, y el alma se vuelve niño. Porque no hay fe más pura que la que nace del consuelo. Y Ella consuela sin hablar, sin prometer, solo estando. Y estar, cuando se ama, lo es todo.
Así camina la Hermandad, entre el Cristo que muere y la Madre que sufre, entre la cruz y el manto, entre la sangre y la caricia. Ahí está su identidad: en esa tensión sagrada entre la entrega y el amor.
Cien años de andar esa distancia, de recorrer esa delgada línea entre el cielo y la tierra.
Cien años de ser puente entre la muerte y la vida.
Y ahora, al cumplirse el siglo, se alzan estas palabras como una oración colectiva.
No para hablar del pasado, sino para sembrar futuro. Porque esta Hermandad no ha envejecido: ha madurado. No ha perdido vigor: ha ganado profundidad. Y lo que hoy conmemoramos no es un fin, sino un renacer.
Que nadie diga que cien años son peso: son raíz. Son cimiento. Son semilla.
Y sobre esa semilla crecerán nuevos pasos, nuevas voces, nuevos corazones que volverán a pronunciar el nombre que hoy decimos con temblor emocionado: Buena Muerte.
Y cuando lo digan, dentro de otros cien años, cuando un pregonero futuro se alce en la Catedral y nombre esta misma fe, que aún se sienta ese mismo temblor. Porque las palabras cambian, pero el amor no. El amor es el mismo. El amor de Cristo entregado, el amor de su Madre que acompaña, el amor de un pueblo que sigue creyendo.
Así es Jaén, así es su Hermandad, así es su Buena Muerte: eterna en su morir, viva en su silencio,
gloriosa en su sencilla grandeza.
Y cuando llegue la próxima procesión, cuando suenen las campanas, cuando el incienso suba y el pueblo se abra, recordad que no saldrá solo un paso, sino un siglo entero de fe hecha cuerpo.
Cada varal llevará la fuerza de los que fueron. Cada andero será eco de mil oraciones. Cada cirio será una historia encendida. Cada lágrima, un testamento de amor.
Y entonces, cuando el Cristo vuelva a salir, cuando la Virgen vuelva a llorar bajo el palio celeste,
cuando la Catedral vuelva a temblar con el paso de sus hijos, Jaén entero se sabrá vivo.
Vivo en la fe, vivo en la entrega, vivo en la esperanza.
Y tú, Cristo de la Buena Muerte, desde tu cruz eterna, mira a tu pueblo y bendícelo.
Bendice sus calles, sus noches, sus lágrimas y sus risas. Bendice a los que te cargan y a los que te esperan. Bendice a los que no saben rezar, pero te miran con ternura.
Bendice a los que se fueron y a los que vendrán.
Haz que tu Buena Muerte siga siendo nuestra buena y eterna vida. Que cada paso tuyo sea enseñanza, cada herida, consuelo, cada silencio, oración.
Y que cuando el tiempo borre nuestros nombres, tu nombre siga ardiendo en esta tierra.
Porque esta Hermandad —tu Hermandad— es tuya, Señor, y su destino es el tuyo:
morir amando, para vivir eternamente.
Y así, cuando llegue el Miércoles Santo, cuando suene el redoble sacramental, cuando la primera vela se encienda, sabremos que todo empieza de nuevo. Que la historia vuelve a nacer, que el milagro vuelve a suceder. Porque no hay final donde hay fe, ni muerte donde hay amor. Y entonces, Jaén, ciudad de luz contenida, gritarás sin voz, llorarás sin lágrimas, rezarás sin palabras.
Y todo tu ser, desde tus torres hasta tus raíces, dirá en silencio, con la fuerza de cien años y de todos los que vendrán:
¡Viva el Cristo de la Buena Muerte!