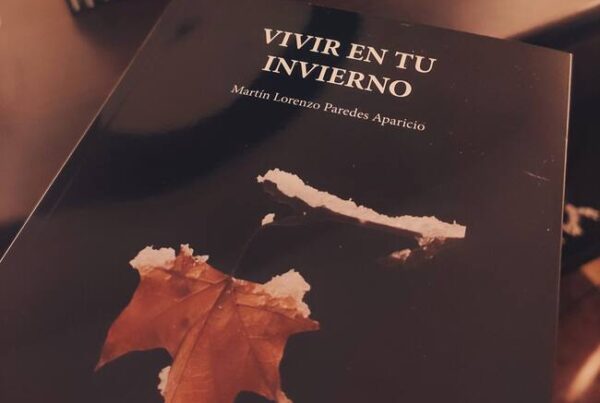Por RAMÓN GUIXÁ TOBAR / Siempre me conmueve pasar junto a la casa donde nací, en el número ocho de la Plaza de la Constitución, que fue de José Antonio, antes del príncipe Alfonso, y antaño del Mercado…, pero siempre de las Palmeras en mi corazón y memoria jaenera íntima, que a veces el nombre que le aplica el ciudadano a un enclave urbano es el que perdura siempre pese a los embates del tiempo. El inmenso horror que experimento al oírla nombrar por los más jóvenes como Plaza de los Botijos es el mismo que me perturba al contemplar su abigarrado, agobiante y disparatado contenido, lejos de la amplitud visual y la belleza estética de aquel palmeral —apacible y feraz oasis de mi niñez—, que mis ojos aprendieron a reconocer desde que los abrí por vez primera una noche mansa de primavera cuando las manecillas del reloj fluían en torres y campanarios para declararse su amor en dirección a la estrella polar.
Me detengo cada día para contemplar la maciza puerta de madera —con su airosa rejería del tímpano y sus aldabones y tiradores dorados— que la portera, que moraba junto al terrado, abría de par en par poco después del alba, y la amplia escalera con la baranda rematada por una cabeza de león por la que tantas veces descendí sus tramos deslizándome con audacia sobre mis posaderas. Y de esa azotea, tendedero vecinal, campo de rocío y maná de luceros, amén de mirador prodigioso con vistas al castillo serrano, al soberbio y enhiesto marfil de brazos abiertos plantado sobre las crestas verticales del roquedal calizo, a la aserrada estratigrafía cretácea del cerro Almodóvar, a la mayestática y violácea grandeza de Jabalcuz, gran señor de nuestros contornos, aún sin repoblación conífera en aquellos tiempos, a la enseña vital de nuestra catedral, santo y seña de esta ciudad de los vientos y los sueños, y al abigarrado caserío urbano del Jaén de los barrios altos —cal, tejados, espadañas, y rumor de campanas en lontananza—; esa ciudad sencilla, humilde, pero de una belleza honda, rotunda, sobria, que muchas veces los jaeneros no hemos sido capaces de comprender, proteger y cuidar con idéntico cariño con que ella nos conmueve y cobija.
Ahora han remozado por completo este sólido edificio que construyó en 1930 Luis Berges padre, el arquitecto que planificó el ensanche hacia el norte de nuestra ciudad. A ella llegó mi abuelo recién construido para vivir en el segundo izquierda, ampliada la espaciosa vivienda con otro piso que daba a la calle Gracianas. Ahora está remozada mi casa —siempre será para mí “mi casa” —. Le han puesto un flamante ascensor que escala hasta los pisos superiores, y han cambiado sus viejas cañerías de plomo por moderna instalación de fontanería, amén de ser sustituidas por baldosas cerámicas, sus viejas pero intactas solerías hidráulicas cuya geometría caleidoscópica tantos recuerdos despiertan aún en mí. Han remozado y sustituido sus vetustas cocinas de carbón, en las que la cocinera trabajaba los productos de temporada con paciencia y primor guisando, con reloj parado, copla en los labios, amor y pericia, aquellos sustanciosos potajes y cocidos sobre el negro combustible fósil que transportaba en sacos el carbonero desde la calle Tosquilla, que remontaba sudoroso las escaleras, resoplando ansioso y tiznada su cara como un paje del rey Baltasar de descuidada indumentaria y precario maquillaje.
RECUERDOS IMBORRABLES
Mis primeros recuerdos son de esta vivienda añorada. Sus largos pasillos fueron pista de despegue de todos mis vuelos futuros. La visión desde la cancela o las habitaciones exteriores dilató para siempre mi espíritu inquieto y vigía, que registra para siempre cada impresión visual o sonora, cualquier detalle insignificante sobre el que se pueda dar vida a un nuevo universo. Allí viví hasta noviembre de 1962, cuando la familia se mudó a la esquina de Roldán y Marín, otero del Paseo de la Estación. Pero la casa de mis sueños, el enclave que me hacer arder interiormente cada vez que lo contemplo siempre será este, el que se abría a esta postal de ensueño en la que, sombrero en mano, un cabizbajo Bernabé Soriano, ensimismado en el mudo bronce de unos pensamientos ungidos de cardenillo, descansaba bajo el grácil abanico palmeado, mientras nosotros devorábamos con ansiedad la última aventura del Capitán Trueno, sedentes sobre las gradas del monumento erigido al insigne médico amigo de los pobres, cuyo recuerdo resiste incólume la flecha del tiempo, porque siempre estará en nuestra memoria colectiva como un jaenero especial, distinto, valioso, y no necesitaremos condecorarlo o agasajarlo entre una corte de vanidades humanas, ya que su vida fecunda está más allá de cualquier distinción convencional, de cualquier discurso de agradecimiento, de cualquier brindis sin alma, de cualquier sesión académica de aplausos forzados, tintineo de medallas y secretos bostezos. El único y verdadero símbolo de superioridad humana, no son los títulos y honores, los caudales atesorados, las caras vestimentas que denotan una bolsa saneada, la “sabiduría” enciclopédica, sino la bondad. No existe otro. Lo demás es hojarasca inútil que es barrida por el paso del tiempo. Por otra parte tan insigne y sencilla virtud no se premia con condecoraciones, hueros discursos, ni distinciones, sino con el cariño infinito de los que la han recibido, pues de bien nacidos es ser agradecidos.
He vuelto desde los pagos villariegos en cuyos horizontes se ha dilatado mi espíritu en los últimos veintiséis años, donde el nocturno cascabel de las constelaciones ha sido mi melodía favorita cada noche antes de dormir, donde mis paseos buscando las cimas serranas en compañía de mis perros han sosegado siempre mi carácter inquieto, donde las tardes de lectura y trabajo contemplando la cara sur de Jabalcuz y el relieve dolomítico de las Cimbras, posadero de grades rapaces y supuestas revelaciones marianas, han enriquecido mi esencia y ampliado mis contactos sinápticos en busca de las respuestas que siempre he ansiado y que ahora, a la luz de mis más que septuagenarios años, me doy cuenta que son las más sencillas, las más auténticas dentro de un mundo de sombras irreales, las más mías, las que conducen directamente a Dios Creador y a su palabra inefable. Porque todo lo demás es humo procedente de la quema de rastrojos inútiles a los que torpemente damos tanta importancia en nuestra juventud y madurez sin saber aún que nada significan. Pero, a esta edad, ni siquiera podemos engañarnos a nosotros mismos.
He vuelto con corazón desbordado hasta muy cerca de la casa donde nací —¿en qué otro lugar de la ciudad podría aposentarme? —. Y, en los primeros días, la ansiedad me tira de la cama de madrugada. Callejeo incansable desde el amanecer por las calles de este barrio jaenero, puro espíritu de la ciudad de siempre. Rememoro el nombre de algunas de sus calles: Tablerón, topónimo de mucha antigüedad del que no se tienen claras referencias, quizá por algún taller de carpintería donde se cortaban tablones de distinta longitud. Lizaderas, que pudiera referirse a cierta artesanía de trenzado y rizado de hilos de cáñamo para la confección de cuerdas y sogas. Las que “lizaban”, o tejían con habilidad tales materiales pudieran ser llamadas lizaderas. Melchor Cobo Medina, oficial de infantería que durante la República fue alcalde de Jaén y murió fusilado en abril de 1937, como represalia del bombardeo de la ciudad unos días antes. Teodoro Calvache, en recuerdo de un ilustre hijo de esta ciudad que alcanzó renombre en Madrid y nunca dejó de proteger el lugar donde nació con gran generosidad. Calle a la que conocemos como del Arroyo, por ser cauce natural por el que discurrían aguas de lluvia, e incluso fecales, buscando puntos de menor gravedad. Calle Gracianas nombre debido a doña Graciana Cobo, adinerada dama jaenera del siglo XVIII, que dejó a su muerte a dos hijas solteronas a las que apodaron sus vecinos “las gracianas”. A esta calle daba también mi casa de la Plaza de las Palmeras, y, hasta mi cuarto de juegos y estudio, cuyo balcón se abría a este pasaje, llegaban puntuales certeras palomas mensajeras portadoras de efluvios inexpresables de los tallos jaeneros que se hacían en la esquina a Tablerón, de una calidad que aun mi pituitaria amarilla y papilas gustativas no han dejado de rememorar.
He vuelto para volver a pisar las huellas de mi infancia en este barrio labrador, para aspirar el aroma de sus calles preñado de añoranzas inexpresables, para contemplar los dedos gráciles de la rosada aurora desde el mirador de la Alameda, para degustar unas migas del Ángelus junto a una cerveza de la tierra que ha mejorado notablemente, pues parece haber perdido su primigenio sabor a macedonia de frutas, para encargar pan de masa madre en una de las pocas panaderías que aún lo fabrican con amor artesanal, para postrarme ante la patrona, corredentora y mediadora de cualquier gracia, y recordar que mi cuerpo recién nacido fue pasado por su manto de reina de las azucenas una mañana florida de mayo, para reunirme con añosos compañeros en tertulias diversas, para asistir a misa vespertina en las Bernardas, ese íntimo enclave conventual de tanta belleza en cuyo senose respira un verdadero hálito sagrado, donde se puede asistir con unción a la rememoración incruenta del sacrificio del Calvario, que eso es la Santa Misa y no una merienda-cena de amigos. Y hacerlo en un ambiente propicio que permita que reine el silencio, la honda contemplación del Misterio, la adoración y la oración, en momentos indecibles en que la Palabra acampa en nuestro interior. Porque en cualquier momento de la existencia el silencio habla de Dios. Un acto litúrgico en que el protagonista no sea el sacerdote y las variadas ocurrencias litúrgicas de cada uno, ni el pueblo sedente, oferente, maniabierto o parlante que asiste al mismo, sino el profundo arcano sagrado allí representado, y la fidelidad a una liturgia honda, abisal, inconmovible. Y poder estar recogido antes de la celebración en la contemplación del armonioso retablo del primer barroco, con claros influjos toledanos, las águilas de las pechinas que flanquean el escudo del obispo fundador Melchor Soria, y las pinturas de Ángelo Nardi, mientras aspiro con serenidad la inconfundible y abisal fragancia del templo con aromas de venerable antigüedad, panadería al amanecer, taller de carpintería y cenobio virginal.
He vuelto, aunque ahora sé que no había terminado de irme, pues siempre ha estado presente esta ciudad amada en el presbiterio de mi corazón, como parte crucial de la liturgia amorosa de mi vida cotidiana. Una villa pequeña, tantas veces apocada y abúlica, tantas otras entrañable e inspiradora, que ha sido decisiva en mi historia vital y anímica, pues su sello indeleble yace estampado en cada poro de mi piel; sería incapaz de renegar de ella, o de olvidarla aunque hubiera estado aún más lejos de su recinto amurallado.
He vuelto sin haberme ido jamás, porque el tiempo y el espacio es tan solo una ilusión de los sentidos. Estaba aquí sin yo saberlo. Es mi Jaén de siempre, mi cuna, mi ciudad natal, mi infancia y juventud, mi agitada adolescencia, el mundo de mis sueños mejores; ese Jaén inefable que apenas reconocemos ya los que tenemos cierta edad pero al que damos vida con nuestra memoria. La recorro, enardecido e incansable, por esas sendas que pisé con mis pequeños pies y mi mente en ebullición en tiempos pasados. Cada esquina, cada rincón, cada aroma, cada imagen antigua rememorada de pronto me hace temblar por las revueltas del callejero y trae a la memoria, con vivas impresiones, instantáneas animadas de escenas que presencié y viví junto a personas queridas, o en mis paseos interiores sin más séquito que yo mismo que es sin duda la mejor y más instructiva de las compañías en tantos momentos de la existencia. Porque dentro de ti están todas las respuestas esas que nos afanamos buscando en el exterior. Ya decía Jesús que el Reino estaba dentro de nosotros, pues por nuestra condición de bautizados llevamos la Trinidad —ese portentoso abismo de Amor y Verdad que en ningún otro lugar vamos a encontrar jamás—, inscrita dentro de nuestro ser. Hago caso al santo de Hipona, ya nunca voy fuera de mí en busca de cosa alguna, siempre vuelvo a mí mismo, porque en nuestro interior habita la Verdad, tan solo hay que descubrirla.
MI VERDAD
He vuelto, y me siento complacido al comprender que Jaén, entre otras muchas cosas, es mi verdad más verdadera; una verdad irremplazable, irrechazable, imperecedera, innegociable, inefable. Jaén, mi escenario predilecto, mi romance siempre inacabado, el mejor de mis mundos, la ciudad de los vientos y los sueños de la que jamás he sabido, ni querido desprenderme, el más selecto de mis amores, cuna de terciopelo para mis primeros gemidos y fértil tierra olivarera y serrana que cubrirá mis despojos. Brújula de mi periplo vital, pues aún lejos de ella siempre marcaba con precisión la dirección de sus murallas. En cualquier ciudad en la que he residido o visitado mi primera acción al pisarla era establecer en mi rosa de los vientos, la dirección exacta de esta ciudad de frontera, paso de caravanas, siempre diana certera de mis pensamientos. En los atardeceres de la Manga cuando el disco solar con su carga marinera y su viejo fuego escarlata de cansancio y ajetreo diario se desploma en el horizonte del Mar Menor sabía que llevaba la dirección de esta villa que siempre ha estado grabada a fuego dentro de mí, mucho más de lo que yo siempre he pensado que pudiera ser. Y pensaba en poder volar, subirme a lomos de su decadente incendio para poder divisar en el horizonte tras un corto viaje la visión del viejo caserío extendido como un lagarto en torno al rocoso y sagrado cerro coronado por la blanca cruz radiante, inconmovible y el alcázar serrano, custodiado el conjunto por un colosal anfiteatro de serranías mesozoicas; tomillo y luna, aceite y jardín de estrellas.
He vuelto y no tengo más remedio que expresarlo para poder sacar cuanto llevo dentro, que eso es escribir, manifestar mundos cuya carga no tienes más remedio que sacar de su refugio para compartirla por si alguien pudiera reconocerse también en ellos. Escribir es lanzar un grito con la esperanza de que alguien pueda llegar a oírlo. Se escribe en una soledad sonora de múltiples voces invisibles que anidan dentro de ti y te van indicando el texto. Es una soledad en cierto modo acompañada. Así lo expresaba el poeta madrileño Leopoldo María Panero, del grupo de los Novísimos: escribir es la única manera de estar solo sin que te duela. Escribir es la más delicada conversión de naderías en eternidades, la mejor y más fértil de las soledades, pero cada palabra escrita es un mensaje encriptado que surge desde esa nube de datos en que está contenido el inconsciente colectivo humano que añora poder ser recogido por alguien, ¿quién sabe en qué tiempo y lugar? Escribir es lanzar un mensaje al universo ansiando encontrar un destinatario. Se escribe en soledad para huir de la soledad, pero al menos cuando se escribe nadie puede interrumpirte, por eso puedes lanzar con calma tus llamadas para que más tarde alguien pueda registrarlas, recogerlas y hasta identificarse con ellas. Escribir es hablar en soledad en busca de otras soledades.
He vuelto a esta ciudad añorada. Con esta edad la visión de las cosas ha cambiado, se ha filtrado en el devenir de personas y escenas vitales. Pero se recupera la esencia del ser, esa que hemos perdido o difuminado a lo largo de las tempestades vitales, cuando muchas veces revestidos de caretas diversas como Talía y Melpómene, las máscaras de los actores de las tragedias griegas, hemos ocultado sin saberlo lo mejor de nosotros mismos que es tan solo lo que puede hacernos sentirnos en paz con nuestro decurso vital.
He vuelto, para no irme jamás. Me lo prometo a mí mismo. Como Ulises volvió a Ítaca tras años de batallas, engaños, mixtificaciones y duros peregrinajes vitales. Y he descubierto a Penélope, esperándome, destejiendo el hilo vital de cada año que no he pasado a su lado, recostada a las faldas del castillo serrano, más bella que nunca en mi mirada. Creo que me ha reconocido, pero eso son cosas indemostrables, indecibles; misterios eleusinos que tan solo pueden revelarse con paciencia, con los sentidos bien abiertos y una pasión infinita. Pese a todo, al contemplarla con ojos amorosos, creo entender que ella me ha reconocido, me lo dice poco a poco cada vez que la contemplo con la mejor de mis miradas. Porque Jaén habla a sus hijos con palabras silentes, con infinito amor de madre hacia el hijo pródigo. Y yo tan solo puedo decirle: he vuelto a casa, aunque nunca me había ido. Estoy otra vez a tu lado. En el atardecer de mi existencia sembraré cada día con mazos de rosas el fuego de tus crepúsculos cortantes, el desmayo apasionado de cada uno de tus amaneceres preñados de ternura, cuando Venus ilumina las dilatadas sendas colmadas de olivares que conducen a las montañas de Mágina, Cazorla y Segura. He vuelto.
Ramón Guixá Tobar.