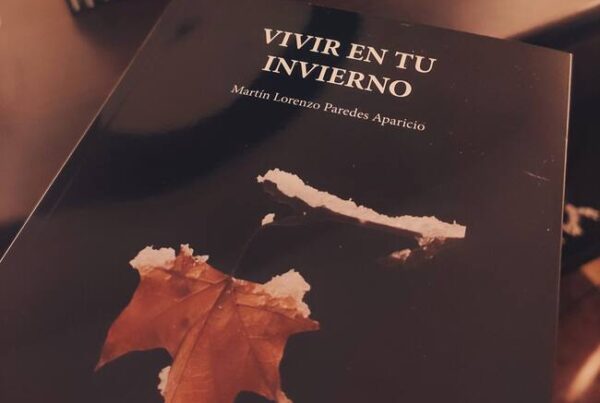Por RAMÓN GUIXÁ TOBAR /
Comienza a clarear por las alturas con indecisa ternura, mientras sorbo distraído mi café cortado con canela. Me acompaña Bach en el piano de Glenn Gould que interpreta la suite francesa número dos, y escribo estas líneas al compás de la infinita sutileza de su primer movimiento, allemande, que vocea la contraseña de todas mis alertas interiores, para sembrar escalofríos desde la piel a las entrañas, al saber que esta música está compuesta para ser degustada en este preciso instante en que no existe el Tiempo, pues este concepto humano de la temporalidad es un intento limitado e impreciso de pretender confinar la Eternidad.
Una mano invisible aclara el mar de plomo del horizonte, cuando prende el candil del alba que pinta las cimas serranas con una acuarela vaporosa, en un principio, para adquirir un creciente fulgor que triunfa poco a poco en su contienda con las sombras y anuncia la llegada de ese sol que siempre taladra umbrías, y permite el milagro de la vida. Somos hijos de ese esplendor cotidiano, estamos hechos de su prodigiosa energía de fusión nuclear que ha circulado por una cadena trófica hasta obtener su energía en las mitocondrias de nuestras células, centrales energéticas que producen ATP una moneda de uso continuo que permite todas nuestras funciones vitales. Sale el sol, tras renacer el alba, y nos sentimos vivos, aunque también lo estaríamos si un día, recluso de las nubes, no acudiera a su cita al recordar la frase del gran Dostoievski: Puedo ver el sol, pero incluso si no puedo ver el sol, sé que existe. Y saber que el sol está allí, eso es vivir.
Sí, sabemos que siempre está ahí. En cierto modo somos hijos del sol; es algo que reconocemos íntimamente, por eso casi todas las culturas ancestrales lo adoraron intuitivamente, lo reverenciaron agradecidas en sus ortos caleidoscópicos para despedirlo en su ruta decadente hasta el reino de las sombras en la infinita y nostálgica armonía de sus mágicas pirotecnias con trazos polícromos de telarañas de algodón, cirros de mandarina, turquesa celeste y hoguera carmesí del ocaso, que siembran cada atardecer en nuestro ánimo inexplicables ansias de amor y eternidad. Esa colosal energía, liberada al fusionarse cuatro protones de hidrógeno para formar un núcleo de helio, viaja por el espacio, alcanza nuestro planeta y es captada por los organismos fotosintéticos —casi un setenta por ciento de este proceso ocurre en el fitoplancton marino— que la transformarán en energía química de enlace que, tras un circuito más o menos largo de intermediarios, llega hasta nosotros con los alimentos y nos renueva cada día. Estamos vivos y activos por la acción de la energía solar en nuestro cuerpo. Nuestra estrella nos da la vida. Somos hijos del sol.
LA RELIGIÓN SOLAR
En la religión sumeria, una de las culturas más antiguas de la Humanidad, se reverenciaba a Utu, el dios de la luz, dispensador de la vida; ese prodigio solar que era en Mesopotamia, como en la Anatolia hitita, el generador de la vida. Su aparición matutina anunciaba la alegría de vivir. Es el mismo Surya hinduista de los himnos védicos, dios que da la vida, alimenta y da sentido a cada jornada, o el Mitra persa, divinidad solar en torno a la cual se articulan los arcanos de una críptica religión mistérica, a la que más tarde se adhieren los militares romanos para llegar su culto a la Hispania hispanorromana, donde nos deja la famosa talla en mármol del Mitra de Cabra, hallada en los egabrenses pagos de la subbética cordobesa.
Más que ninguna otra la religión egipcia ha estado dominada por la adoración solar, con centro en Heliópolis. En Egipto se venera a Ra —encarnación de lo divino, señor de la creación— desde el Imperio Antiguo; navegante diurno en su barca de luz que vitaliza al país del Nilo. Fue Amenofis IV, de la XVIII dinastía —el que cambió su nombre a Akenatón —, quien erigió como único Dios al disco solar Atón, en culto monoteísta que contrarrestaba al politeísmo consuetudinario de la cultura egipcia. Algo así como Helios, el dios solar griego que en su carro de fuego circundaba la tierra cada jornada, que en el panteón romano se transforma en Sol Indiges, y más tarde en Sol Invictus. O tantas otras formas de reverenciarlo como el dios solar Lugh celta, el Baal fenicio, el Kinich Ahau maya, el Inti incaico, o en su forma femenina, como la diosa solar Sunna, nórdica, o la deidad china Xihe.
En el cristianismo el sol es símbolo de Jesucristo, y así lo atestiguan los rayos que salen de todos los viriles de las custodias, para resaltar a quien está allí presente que es luz que da vida y brilla en las tinieblas (Jn 1, 4-5), del que ya dijo el anciano Simeón, en su nunc dimittis, al sostener entre sus brazos su divino cuerpo de niño presentado en el Templo que sería: luz para iluminar a los gentiles y gloria de su pueblo Israel. La fiesta cristiana de la Navidad parece haber sido trasladada por el papa Julio I hacia el año 330, al veinticinco de diciembre. Según los partidarios de la idea del origen «pagano» de la Navidad, con ello se quería significar a Cristo como el verdadero y único Sol Invictus. Quizá por eso desde el siglo IV se celebra la Navidad en diciembre, cuando no existe cita bíblica alguna de que ocurriera el hecho glorioso en tal mes del calendario —por otra parte ¿cómo podían dormir al raso los pastores en el rigor del duro y frío invierno belenita, como cuenta Lucas en su relato evangélico? —. Puede que fuera un intento de solapar en ella la fiesta pagana del Sol Invictus; las alegres saturnales romanas, con cánticos callejeros, opíparos festines, intercambio de regalos y decoración de las casas —¿qué me recuerda a mí esto? —, que se prolongaban durante siete días desde el 17 de diciembre hasta el 25. Al solapar la Navidad en tal celebración se atenuaría su brillo y se proclamaría la victoria de Jesucristo, verdadera luz del mundo, sobre las tinieblas de la muerte, en torno al solsticio de invierno cuando comienza a aumentar la longitud del día. De esta forma se cumpliría la predicción de Zacarías, el padre del Bautista, cuando proclamó en su Benedictus: “Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz»
Somos hijos del sol, y polvo de estrellas, pues estamos hechos de su energía y de un material químico cuyos elementos nacieron en idéntico proceso de fusión desarrollado en otros soles antiguos y remotos, muchos de ellos ya desaparecidos. Pero además estamos vivificados por el espíritu, por un alma que nos hace pensar, razonar, querer sentir, conocer, recordar; centro neurálgico y procesador de deseos y emociones, de búsquedas e intuiciones profundas. Todo ello activado por la gracia divina y por la Providencia que siempre guía nuestros pasos.
AQUÍ LLEGA EL SOL
Here comes the sun, cantaba George Harrison tras una delicada introducción de su guitarra acústica Gibson y el sintetizador moog, iniciando la prodigiosa cara B del mítico Abbey Road, y la sonrisa anima los rostros. ¡Cuántas veces a los sones de esta canción ha salido el sol verdaderamente dentro de mí! ¡Cuántas veces en mi juventud me han sorprendido sus primeros rayos, tras pernoctar en las alturas serranas con buenos amigos, a la puerta de la tienda de campaña al compás de la música de tal disco inolvidable de los Beatles que aún está grabada en mi corazón! ¡Con qué renovado ánimo emprendíamos el descenso desde la cima, mochila a cuestas, cresteando por los afilados lenares cársticos, calentados por su fuego benéfico en la gélida mañana, en busca de otros confines que conquistar!
Ya se muestra el rey sol saltando las peñas calizas para que renazca el olivar serrano, cuando emprendo un largo paseo aspirando los aromas del otoño, admirado por su luz distinta a la del verano por la distinta trayectoria solar en el espacio celeste, contemplando el vibrante óleo del otoño cuando cada hoja caduca de los árboles es flor que grita en sus ramas y alfombra colorista a sus pies, animado por mil impresiones que afloran en mi mente al compás de la sagrada liturgia de mis septuagenarios y agradecidos pasos que acarician la tierra. Son nimiedades que crean eternidades, naderías cotidianas que te hacen sentir y vivir con más intensidad, a las que de ordinario no tenemos en cuenta enfrascados en nuestros fastuosos y caducos proyectos, en nuestros ansiosos circuitos hacia ninguna parte, en nuestra obsesión por ser —normalmente lo que no somos—, por parecer, por destacar ante los ojos ajenos, olvidados de nosotros mismos, de nuestro interior donde yacen todas las verdades que queremos descubrir en otros parajes, cuando son las únicas que dan sentido a la existencia. No andes de aquí para allí, sino si hallarme quisieres a Mí buscarme has en ti…, decía nuestra mística abulense, que pensaba que buscar en nuestro interior es encontrar al autor de la Vida, identificar nuestro verdadero ser.
Bucear en nuestras profundidades, dedicar un momento cotidiano a la contemplación interior es la clave para acceder a la verdad auténtica de las cosas. Lo recomendaba san Agustín: no vayas fuera, vuelve a ti mismo, porque en el hombre interior habita la verdad, esa verdad que jamás encontraremos en la legión de efímeras verdades mudables y caducas en las que se basa nuestra existencia, en los ídolos e instituciones mundanas a las que concedemos un poder que en realidad no tienen, en supuestas verdades afirmadas y defendidas con énfasis que dejarán de serlo al paso de pocos años. Porque, sigo el lema de Unamuno, por eso aspiro a una Verdad que sea verdad siempre: una verdad que no haya que matizar, corregir, adaptar a nuestros gustos cambiantes, a cada época histórica que exigen proclamas de verdades inocuas, pero inflexibles, que deben acatarse inexorablemente si no quieres ser marginado, excluido y condenado al ostracismo en nombre de la “libertad”. ¡Qué gran paradoja!
UN HOMBRE SIN VIDA INTERIOR
El drama de la existencia, agudizado en la época que vivimos, es el de una absoluta falta de interioridad, en la ausencia de contemplación íntima. El hombre moderno juega a ser inmortal, se afana en globalizar conductas, en precisar con ecuaciones complejas el giro de los astros en el Universo, en prolongar la vida al máximo como si fuéramos patriarcas bíblicos, en domeñar las leyes de la Física, pero olvidándose de él mismo donde están escritas todas las respuestas que anhela conocer, y así dominar, sojuzgar, y establecer su humano imperio sobre las cosas divinas. Un ser sin sustancia, ni hálito profundo, entregado al dinero, al poder, al dominio de todo, al brillo fatuo del éxito, a un gozo ilimitado y frenético sin restricción alguna. Su falta de poso interior lo combina con un atroz e implacable subjetivismo. No hay para él más verdad que la compartida por esta sociedad que no quiere verdades profundas sino epidérmicas y renovables. Ha perdido toda capacidad de recogimiento, de concentración y calma, de mirada profunda al núcleo de su ser. Como decía Tomas Merton, el monje trapense, teólogo y escritor: ha perdido la capacidad de estar a solas consigo. Por eso no se conoce; llega a creer que es la máscara ficticia —pura vanidad, careta defensiva tantas veces—, de la que se ha revestido para mostrársela a los demás cada jornada. No alcanza a entender quién es realmente. Ni tan siquiera se lo plantea. Es un desconocido para él mismo.
Se mueve sobre la leve superficialidad de las cosas, en vez de proyectar sobre ellas, la ilimitada hondura de su espíritu creador. Es un ser gregario, le angustia estar solo, se siente “como todo el mundo” tras su antifaz de falsa seguridad. Errático, sin principios firmes en los que sustentarse, sin ideales permanentes, sin vínculos, meta o plan alguno vital. Es un hombre fugitivo, vagabundo que siempre está de viaje… —como afirmaba Max Picard el pensador humanista suizo—, que nunca vuelve a la estación de partida que es su interior donde se encuentran todas las claves del ser.
NADERÍAS QUE HACEN VIVIR
Nadería de un rato de estudio, lectura o escritura en mi cuarto de trabajo, extasiado a media tarde al contemplar a través de la ventana cómo los peñascos dolomíticos de las Cimbras se doran a fuego lento en el fuego ambarino del otoño primerizo, mientras el arco de Rostropovich al interpretar la suite seis de violoncello bachiana es agudo puñal que me vivisecciona sin poder remediar tal gozoso tormento. Deliciosas nimiedades de contemplar más tarde en el jardín un desmayado crepúsculo allá por el Cerro del Viento mientras pasas las hojas del libro arrullado por el zureo de las tórtolas turcas por los tejados, y el variado reclamo de los estorninos capaces de imitar cualquier canto de otras especies aladas. Naderías, menudencias de abisal infinitud.
Placenteras pequeñeces de escribir este artículo revelando cuanto sientes, pues cuando algo forma parte de ti desde la infancia, cuando algo palpita con fuerza en tu interior en cada momento, no te queda más opción que expresarlo y compartirlo, por si alguien se reconoce en estas impresiones dictadas a corazón abierto, sabiendo que la verdadera y auténtica felicidad —que no es otra cosa que calma interior y expresión de tu propio ser—, tan solo procede del interior de uno mismo. Siempre alentado por la música del genio Bach —todo ocurre en Bach, decía Anton Weber—, que es lenguaje universal de profundidad y amor; armonía suprema del universo, música pensante; una ecuación matemática, compleja, honda, que jamás acaba de descifrarse. En ella está sin duda y muy directamente la mano del Creador.
Deliciosa bagatela del paseo entre dos luces contemplando el encendido paulatino de la candelería celeste con la luna redonda, rotunda, de lumbrera mayor, con su resplandor de cálida frialdad —esa miel helada de la que hablaba Lorca—, que parece andar con nuestros pasos por el telón nocturno, mientras en los arriates del cenit florecen en silencio miríadas de luciérnagas, blancas, azules y remotas, que tiemblan estremecidas al compás de su lejano e inalcanzable corazón.
Fruslerías, pequeñeces que te hacen vivir, encontrarte a ti mismo, prepararte en esta recta final con la cita más importante de la existencia que a todos nos llegará antes o después para la que hay que estar atento con impasible serenidad, vestiduras de gala, y alegría cordial, gozosos por la existencia regalada, y anhelantes de otra vida en la que creemos no solo por fe sino por una cada vez más certera intuición. En las ásperas disonancias de esta época confusa, aún existe el milagro de serenas armonías, de prodigiosos acordes de paz interior; esa calma profunda que nadie más que tú puedes traer a tu vida.
Nadería nocturna de un rato de lectura en la cama a la luz de la lamparita sostenida por ángeles, antes de apagarla entre bostezos y comprobar que esa vagabunda dama celeste se cuela por el balcón para darte las buenas noches sin palabras, tan solo con la plata de su sonrisa, respirar profunda, serenamente, y sentir la calidez limpia y perfumada de las sábanas que acarician tu cuerpo cansado antes de viajar al mundo de los sueños signada tu frente tras una oración intensa, humilde, y agradecida al Señor del Universo. Nimiedades, naderías, ¡eternidades…!
Ramón Guixá Tobar
Imagen: Aquí llega el sol. (Tomada de internet).